
 Hoy se cumplen 250 años del nacimiento de Mary Wollstonecraft, una de las grandes figuras del mundo moderno, en palabras de la escritora Rosa Montero. Con su Vindicación de los Derechos de la Mujer, ensayo de 1792, se convirtió en una abanderada del feminismo.
Hoy se cumplen 250 años del nacimiento de Mary Wollstonecraft, una de las grandes figuras del mundo moderno, en palabras de la escritora Rosa Montero. Con su Vindicación de los Derechos de la Mujer, ensayo de 1792, se convirtió en una abanderada del feminismo.Entre otras, estas palabras la definen:
El único método para llevar a las mujeres a que desempeñen sus labores peculiares es el de liberarlas de todas sus trabas y permitirles participar en los derechos inherentes de la humanidad.
Aquí podemos encontrar una breve semblanza.
Aquí, un estudio sobre ella, firmado por Milagros Fernández Poza, del departamento de Historia Contemporánea de la UCM, en 1998.
Aquí, un artículo de Juana Sáez Juárez sobre la autora y su Vindicación.
Por último, reproducimos el artículo que Rosa Montero escribió sobre ella en "El País" y que luego, reformado, apareció en su libro Historias de mujeres:
MARY WOLLSTONECRAFT, ARDIENTE SOLEDAD
En España, Mary Wollstonecraft es prácticamente una desconocida: y, sin embargo, es una de las grandes figuras del mundo moderno. En el ámbito anglosajón, Mary ha sido minimizada y ridiculizada durante siglo y medio; y hoy, a pesar de que la nueva historiografía ha rescatado su memoria, la gente la recuerda sobre todo como la madre de Mary Shelley, la autora de Frankenstein.
Semejante ignorancia resulta asombrosa teniendo en cuenta no ya sólo sus méritos, sino su fascinación como personaje. Estamos hablando de una mujer del siglo XVIII que fue capaz de establecerse como escritora profesional e independiente en Londres, algo rarísimo para la época. Publicó cuentos, novelas y ensayos; uno de ellos, Vindicación de los Derechos de la Mujer (1792), estableció las bases del feminismo moderno y convirtió a Mary Wollstonecraft en la mujer más famosa de Europa de su tiempo. Se marchó sola a París en mitad de la Revolución y vivió allí (o sería mejor decir sobrevivió, porque casi todos sus amigos fueron guillotinados) los angustiosos años del Terror. Además tuvo una hija natural con un aventurero norteamericano y luego otra (la que se convertiría en Mary Shelley) con el escritor británico William Godwin, con quien acabó casándose. Esta clase de vida era por entonces totalmente extraordinaria, y tuvo que pagar por ello un alto precio.
Mary era una demócrata radical, una perfecta hija de su tiempo, de ese siglo XVIII fulgurante y estrepitoso. Reformadores como ella había muchos: hombres que luchaban por el sufragio universal, por los derechos individuales, por la libertad, conceptos todos ellos que hoy nos parecen básicos e indiscutibles y que entonces resultaban revolucionarios. Pero cuando estos caballeros progresistas reclamaban el voto para todos, ese todos sólo se refería a los hombres; cuando hablaban de derechos individuales, sólo contemplaban los derechos de los varones; cuando mencionaban la libertad, excluían por completo la de la mujer.
Resulta difícil imaginar, desde hoy, ese mundo tan arbitrario e intelectualmente incoherente; pero de hecho la vida era así, feroz en la esclavitud que imponía a las mujeres y en la ceguera que el peso del prejuicio provocaba hasta en las mejores cabezas. Por ejemplo, el filósofo Locke, defensor de la libertad natural del hombre, sostenía que ni los animales ni las mujeres participaban de esta libertad, sino que tenían que estar subordinados al varón. Rousseau decía que “una mujer sabia es un castigo para su esposo, sus hijos, para todo el mundo”. Y Kant, que “el estudio laborioso y las arduas reflexiones, incluso en el caso de que una mujer tenga éxito al respecto, destrozan los méritos propios de su sexo”.
Si los más brillantes e innovadores pensadores de la época llegaban a decir unas majaderías de tal calibre, es de suponer que el ambiente general debía de resultar asfixiante para aquellas mujeres que, como Mary Wollstonecraft, estaban dotadas de una aguda inteligencia y del inconformismo y el coraje suficiente como para advertir la flagrante injusticia sexista en la que se vivía. Pero nadie, o casi nadie, les prestaba atención. Eran pocas las mujeres que pensaban así (entre ellas, la española Josefa Amar y Borbón, que publicó en 1876 su Discurso en defensa del talento de las mujeres); y muy pocos los hombres. Porque también hubo hombres en esta lucha, varones rigurosos y honestos que supieron llevar hasta el final sus análisis revolucionarios. Como Condorcet, el gran filósofo francés.
¿Cómo llega una a convertirse en una pionera, a salirse de la confortable normalidad de su tiempo y a sostener posiciones tan avanzadas que resultan marginales y peligrosas? Pues no por una temprana y clara vocación histórica, supongo, sino de una manera más humana y prosaica, por un ir deslizándose, poco a poco, por el camino de lo intelectualmente inadmisible y de la diferencia. En la vida sólo hay dos cosas en verdad irreversibles: la muerte y el conocimiento. Lo que se sabe no se puede dejar de saber, la inocencia no se pierde dos veces. Mary fue sabiendo lo que era injusto y tuvo que ir actuando en consecuencia.
En España, Mary Wollstonecraft es prácticamente una desconocida: y, sin embargo, es una de las grandes figuras del mundo moderno. En el ámbito anglosajón, Mary ha sido minimizada y ridiculizada durante siglo y medio; y hoy, a pesar de que la nueva historiografía ha rescatado su memoria, la gente la recuerda sobre todo como la madre de Mary Shelley, la autora de Frankenstein.
Semejante ignorancia resulta asombrosa teniendo en cuenta no ya sólo sus méritos, sino su fascinación como personaje. Estamos hablando de una mujer del siglo XVIII que fue capaz de establecerse como escritora profesional e independiente en Londres, algo rarísimo para la época. Publicó cuentos, novelas y ensayos; uno de ellos, Vindicación de los Derechos de la Mujer (1792), estableció las bases del feminismo moderno y convirtió a Mary Wollstonecraft en la mujer más famosa de Europa de su tiempo. Se marchó sola a París en mitad de la Revolución y vivió allí (o sería mejor decir sobrevivió, porque casi todos sus amigos fueron guillotinados) los angustiosos años del Terror. Además tuvo una hija natural con un aventurero norteamericano y luego otra (la que se convertiría en Mary Shelley) con el escritor británico William Godwin, con quien acabó casándose. Esta clase de vida era por entonces totalmente extraordinaria, y tuvo que pagar por ello un alto precio.
Mary era una demócrata radical, una perfecta hija de su tiempo, de ese siglo XVIII fulgurante y estrepitoso. Reformadores como ella había muchos: hombres que luchaban por el sufragio universal, por los derechos individuales, por la libertad, conceptos todos ellos que hoy nos parecen básicos e indiscutibles y que entonces resultaban revolucionarios. Pero cuando estos caballeros progresistas reclamaban el voto para todos, ese todos sólo se refería a los hombres; cuando hablaban de derechos individuales, sólo contemplaban los derechos de los varones; cuando mencionaban la libertad, excluían por completo la de la mujer.
Resulta difícil imaginar, desde hoy, ese mundo tan arbitrario e intelectualmente incoherente; pero de hecho la vida era así, feroz en la esclavitud que imponía a las mujeres y en la ceguera que el peso del prejuicio provocaba hasta en las mejores cabezas. Por ejemplo, el filósofo Locke, defensor de la libertad natural del hombre, sostenía que ni los animales ni las mujeres participaban de esta libertad, sino que tenían que estar subordinados al varón. Rousseau decía que “una mujer sabia es un castigo para su esposo, sus hijos, para todo el mundo”. Y Kant, que “el estudio laborioso y las arduas reflexiones, incluso en el caso de que una mujer tenga éxito al respecto, destrozan los méritos propios de su sexo”.
Si los más brillantes e innovadores pensadores de la época llegaban a decir unas majaderías de tal calibre, es de suponer que el ambiente general debía de resultar asfixiante para aquellas mujeres que, como Mary Wollstonecraft, estaban dotadas de una aguda inteligencia y del inconformismo y el coraje suficiente como para advertir la flagrante injusticia sexista en la que se vivía. Pero nadie, o casi nadie, les prestaba atención. Eran pocas las mujeres que pensaban así (entre ellas, la española Josefa Amar y Borbón, que publicó en 1876 su Discurso en defensa del talento de las mujeres); y muy pocos los hombres. Porque también hubo hombres en esta lucha, varones rigurosos y honestos que supieron llevar hasta el final sus análisis revolucionarios. Como Condorcet, el gran filósofo francés.
¿Cómo llega una a convertirse en una pionera, a salirse de la confortable normalidad de su tiempo y a sostener posiciones tan avanzadas que resultan marginales y peligrosas? Pues no por una temprana y clara vocación histórica, supongo, sino de una manera más humana y prosaica, por un ir deslizándose, poco a poco, por el camino de lo intelectualmente inadmisible y de la diferencia. En la vida sólo hay dos cosas en verdad irreversibles: la muerte y el conocimiento. Lo que se sabe no se puede dejar de saber, la inocencia no se pierde dos veces. Mary fue sabiendo lo que era injusto y tuvo que ir actuando en consecuencia.
Nació en Londres, en 1759, hija de un tejedor que dilapidó una buena herencia por su afición a los caballos y al alcohol: resulta sorprendente constatar el gran número de escritores que han atravesado en su infancia por algún episodio de decadencia económica y social. De niña, Mary tuvo que defender a menudo a su madre de las palizas del padre borracho; pero esto no debió de ser el origen de su feminismo, porque esa brutalidad era algo sumamente habitual en la época. Supongo que influirían más su hambre de conocimientos y su inteligencia: como era una chica, Mary sólo asistió brevemente a una mala escuela de barrio en donde apenas si aprendió a leer y escribir, mientras que su torpe hermano Ned recibió una instrucción completa en un buen colegio.
Este temprano agravio comparativo tuvo que arder en el corazón de Mary como una prueba evidente de la injusticia social, porque Wollstonecraft insiste una y otra vez en sus escritos en el derecho de las niñas a ser educadas, así como en la indefensión que las mujeres padecían por la falta de empleos para ellas. Y es que una chica decente de clase media sólo podía ser niñera/institutriz, dama de compañía o maestra (pero maestra para señoritas, en un nivel ínfimo de la enseñanza). tres oficios tristes y duros que Mary desempeñó desde los dieciocho años hasta los veintinueve (después vivió de sus escritos), intentando mantenerse a sí misma y a sus hermanas y rondando siempre la catástrofe económica. Pese a todas las dificultades, Mary no se rindió en su afán de saber. Para ello pudo aprovecharse de una de las novedades de la época, consistente en que los libros eran por fin muy fáciles de obtener y muy baratos. De modo que, aunque a las mujeres se las mantuviera apartadas de la educación, ya no se las podía privar del conocimiento: el mundo entero se les abría a través de la letra impresa. Y así se cultivó Mary Wollstonecraft, de una manera autodidacta.
Mientras tanto, el siglo XVIII enterraba la antigua estructura feudal de un mundo jerarquizado e intocable, emanado desde siempre y para siempre de la cabeza de Dios, y hacía aparecer el concepto del individualismo tal y como lo entendemos ahora. En la Inglaterra de Mary los cambios eran vertiginosos. Las ejecuciones dejaron de ser públicas, por ejemplo, y aparecieron en Londres los primeros restaurantes con mesas separadas en vez de los habituales tableros corridos en donde todo el mundo comía en revoltillo. Boswell, el biógrafo del pensador inglés Samuel Johnson, se quejaba de semejante innovación: “Esta manera de cenar, o más bien de ser cebado […] es bien conocida por muchos como particularmente antisocial, porque cada persona come en su propia mesa y no se obliga a hablar con nadie”. Y es que el mundo medieval había sido abigarrado y promiscuo: se comía en público, compartiendo mesa con los desconocidos; se moría en público, en las ejemplarizantes ejecuciones; se dormía en público, porque en las posadas alojaban a diez personas en cada cuarto. En el siglo XVIII, en cambio, comenzó la extrema soledad de la vida moderna. Pero también aparecieron los beneficios del individualismo: los derechos humanos, el impulso democrático.
Además, las jerarquías sociales evolucionaban rápidamente. Ahora ya no se necesitaba ser poderoso de nacimiento: tus propios méritos te podían llevar a la cima. Las clases medias mejoraban y ascendían, y esto creó una atmósfera de optimismo de la que tal vez naciera la teoría de la perfectibilidad, que consistía en creer que la humanidad se perfeccionaba progresivamente de manera imparable. Los entusiastas reformadores de la época creían en esto a pies juntillas y pensaban que todos los males humanos, el hambre, la violencia, las guerras, incluso las enfermedades y la muerte, acabarían siendo vencidos algún día. Las fronteras del mundo se habían caído y todo parecía estar al alcance de la mano del hombre. Y lo que hizo Wollstonecraft fue reivindicar que la mano de la mujer también tenía derecho a toda esa gloria.
La evolución personal de Mary fue lenta y dolorosa. Al principio se unió a los Disidentes, un grupo demócrata pero no feminista; y antes de escribir la Vindicación de los derechos de la mujer que le hizo famosa, publicó otro panfleto político titulado Vindicación de los derechos del hombre, en apoyo de los ideales de la Revolución Francesa y en contra de los ataques de los reaccionarios ingleses, especialmente de Edmund Burke. Llegó al feminismo, pues, por pura aplicación de la razón: porque la libertad era para todos o no era para nadie, como decía Condorcet. No tengo espacio aquí para explicar los elevados costes que Mary tuvo que pagar por su vida: la incomprensión, la polémica, la censura social. todo le fue muy difícil: educarse, ser independiente, encontrar el modo de ganarse la vida decentemente, amar, incluso escribir. Ser única bordea la locura. No es de extrañar que fuera una mujer crispada y melancólica.
Su corazón era tan caliente como el plomo líquido y sus pasiones podían resultar devastadoras; pero, como había sido una señorita de su época, educada en el puritanismo imperante, durante mucho tiempo consideró que el sexo era algo sucio y convirtió sus primeros amores en puras ensoñaciones platónicas. Hasta que a los treinta y tres años se fue sola a la Francia revolucionaria, probablemente aún virgen y llena de ansias de vida.
Wollstonecraft llegó a París a finales de diciembre de 1792. En enero del 93, el rey Luis XVI fue guillotinado; en septiembre empezó el Terror. Durante el embeleso de los primeros años de la Revolución, un buen puñado de mujeres creyeron que la Declaración de los Derechos del Hombre también hablaba de ellas. Hubo cierto debate social, se crearon clubes de mujeres por todas partes, se publicaron manifiestos. Pero la dictadura de Robespierre acabó con todo este florecimiento democrático y humanista.
En la soberbia biografía de Wollstonecraft hecha por Claire Tomalin resulta fácil advertir cómo aquel tiempo en París es el clímax de una vida y de una época, porque la existencia de Mary está profundamente unida a los avatares de su siglo. Y así, Wollstonecraft se libera en Francia de sus últimos prejuicios y, profundamente enamorada, se echa en los brazos de un aventurero norteamericano de treinta y nueve años, Gilbert Imlay, guapo, alegre y vividor, uno de esos personajes mudables y ligeros que suelen florecer en los momentos históricos turbulentos. Con él descubre Mary el fuego de la carne y en seguida se queda embarazada.
Huyendo del Terror, se refugia en Neuilly y vive allí tres meses de luna de miel y amor perfecto, mientras en París se prohíben los clubes de mujeres y ruedan las cabezas de sus amigos. La feminista Olympe de Gouges y Manon Roland son guillotinadas (la segunda, al subir al cadalso, dirá la famosa frase: “Libertad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre”), y Condorcet, condenado a muerte por Robespierre, sigue escribiendo sobre los derechos de la mujer escondido en un mísero piso hasta que, descubierto y detenido, prefiere envenenarse en su primera noche de cárcel antes de acabar en el oprobio público de la guillotina.Mary sufre con todo esto, pero los brazos de Imlay son demasiado dulces: en medio de la sangre y del horror, ella es feliz. Pasea su embarazo por los campos de Neuilly y recorre, solitaria y dichosa, el abandonado palacio de Versalles (salones polvorientos, fantasmales) mientras el mundo se desploma en torno suyo.
El amor de Imlay, sin embargo, fue tan breve e insustancial como correspondía a su carácter, de modo que, cuando Mary dio a luz, él ya se había cansado: se marchó a Inglaterra y se puso a vivir con una actriz. Entonces la pasión despechada de Wollstonecraft adquirió dimensiones enfermizas: le siguió a Londres, le lloró, le reclamó, se intentó suicidar dos veces, una con láudano y otra arrojándose al Támesis. “Me torturas”, le llega a decir Imlay: y ciertamente la obsesión de Mary por él resulta agobiante. Pero hay que tener en cuenta lo que significaba por entonces el paso que Mary había dado: ahora era una perdida. El destino de las mujeres era duro y estrecho. Hablando de Fanny, su hija recién nacida, Mary escribió desde Suecia: “Me angustia pensar en la oprimida y dependiente condición de su sexo”. Cumpliendo los miedos de su madre, Fanny se suicidaría veintidós años después bebiendo láudano.
Pero estamos llegando ya al súbito final. Con el tiempo, el dolor y la vergüenza producidos por el abandono de Imlay fueron remitiendo, y a los treinta y siete años Mary comenzó una relación amorosa con su amigo William Godwin, escritor y demócrata como ella. Pronto queda de nuevo embarazada y se casan, aunque siguen viviendo en pisos separados. A finales de agosto de 1797 nace la futura autora de Frankenstein; diez días más tarde, devorada por la infección, muere Mary Wollstonecraft. Tenía treinta y ocho años.
Tras su fallecimiento, Godwin, ciego de pena, publicó toda su obra, incluyendo las cartas a Imlay. Él pensaba rendir así un homenaje a su mujer, pero en el mundo soplaban ya los vientos reaccionarios y los conservadores aprovecharon la irregularidad de la vida de Mary (sus intentos de suicidio, sus relaciones sexuales pecaminosas) para acabar con su memoria. Se la demonizó y ridiculizó, desvirtuando el sentido de sus trabajos. Durante siglo y medio consiguieron enterrarla en un conveniente estereotipo circular: era una loca, una desgraciada, una inmoral, una feminista; las feministas eran inmorales, desgraciadas, locas.
Al morir, Mary estaba trabajando en su segunda novela, María o los males de la mujer, en la que contaba la historia aterradora de una mujer a quien su marido ha encerrado en un manicomio para librarse de ella (una situación al parecer bastante común en la Inglaterra de esa época: la mujer casada era una propiedad del esposo y carecía de todo derecho). La novela empieza haciendo una referencia peyorativa a las novelas góticas tan de moda entonces: el horror de esos castillos llenos de fantasmas, dice, no es nada comparado al horror de la “mansión de desesperanza” en la que la protagonista se encuentra; al horror, en fin, de la vida misma. Irónicamente, apenas veinte años más tarde, su hija Mary iba a escribir una novela gótica como las que a ella tanto le irritaban: pero una novela muy bella, ese Frankenstein en cuyo doliente monstruo algunos han querido ver el emblema de las mujeres sojuzgadas: “¿He de respetar al hombre cuando me desprecia?”, dice el monstruo. “Por doquier veo felicidad, de la que estoy irrevocablemente excluido”. Es el mismo sentimiento de exclusión de la vida (la imposibilidad de tener una existencia plena) que experimentaban las mujeres del siglo XIX, atrapadas por la convencionalidad y los prejuicios. Tendrían que pasar cien años para que los europeos admitieran a las mujeres en sus universidades, y el voto femenino no se conquistó hasta bien entrado el siglo XX (en España, durante la República; en Francia, en 1945). El conmovedor monstruo de Mary Shelley sólo quiere un trato humano e igualitario: pero nadie le entiende y acaba muriendo en la infinita soledad polar, inmolado en su propia pira. Como Mary Wollstonecraft, ardiendo de razón y de pasión en un mar de incomprensión y hielo.
ROSA MONTERO
Este temprano agravio comparativo tuvo que arder en el corazón de Mary como una prueba evidente de la injusticia social, porque Wollstonecraft insiste una y otra vez en sus escritos en el derecho de las niñas a ser educadas, así como en la indefensión que las mujeres padecían por la falta de empleos para ellas. Y es que una chica decente de clase media sólo podía ser niñera/institutriz, dama de compañía o maestra (pero maestra para señoritas, en un nivel ínfimo de la enseñanza). tres oficios tristes y duros que Mary desempeñó desde los dieciocho años hasta los veintinueve (después vivió de sus escritos), intentando mantenerse a sí misma y a sus hermanas y rondando siempre la catástrofe económica. Pese a todas las dificultades, Mary no se rindió en su afán de saber. Para ello pudo aprovecharse de una de las novedades de la época, consistente en que los libros eran por fin muy fáciles de obtener y muy baratos. De modo que, aunque a las mujeres se las mantuviera apartadas de la educación, ya no se las podía privar del conocimiento: el mundo entero se les abría a través de la letra impresa. Y así se cultivó Mary Wollstonecraft, de una manera autodidacta.
Mientras tanto, el siglo XVIII enterraba la antigua estructura feudal de un mundo jerarquizado e intocable, emanado desde siempre y para siempre de la cabeza de Dios, y hacía aparecer el concepto del individualismo tal y como lo entendemos ahora. En la Inglaterra de Mary los cambios eran vertiginosos. Las ejecuciones dejaron de ser públicas, por ejemplo, y aparecieron en Londres los primeros restaurantes con mesas separadas en vez de los habituales tableros corridos en donde todo el mundo comía en revoltillo. Boswell, el biógrafo del pensador inglés Samuel Johnson, se quejaba de semejante innovación: “Esta manera de cenar, o más bien de ser cebado […] es bien conocida por muchos como particularmente antisocial, porque cada persona come en su propia mesa y no se obliga a hablar con nadie”. Y es que el mundo medieval había sido abigarrado y promiscuo: se comía en público, compartiendo mesa con los desconocidos; se moría en público, en las ejemplarizantes ejecuciones; se dormía en público, porque en las posadas alojaban a diez personas en cada cuarto. En el siglo XVIII, en cambio, comenzó la extrema soledad de la vida moderna. Pero también aparecieron los beneficios del individualismo: los derechos humanos, el impulso democrático.
Además, las jerarquías sociales evolucionaban rápidamente. Ahora ya no se necesitaba ser poderoso de nacimiento: tus propios méritos te podían llevar a la cima. Las clases medias mejoraban y ascendían, y esto creó una atmósfera de optimismo de la que tal vez naciera la teoría de la perfectibilidad, que consistía en creer que la humanidad se perfeccionaba progresivamente de manera imparable. Los entusiastas reformadores de la época creían en esto a pies juntillas y pensaban que todos los males humanos, el hambre, la violencia, las guerras, incluso las enfermedades y la muerte, acabarían siendo vencidos algún día. Las fronteras del mundo se habían caído y todo parecía estar al alcance de la mano del hombre. Y lo que hizo Wollstonecraft fue reivindicar que la mano de la mujer también tenía derecho a toda esa gloria.
La evolución personal de Mary fue lenta y dolorosa. Al principio se unió a los Disidentes, un grupo demócrata pero no feminista; y antes de escribir la Vindicación de los derechos de la mujer que le hizo famosa, publicó otro panfleto político titulado Vindicación de los derechos del hombre, en apoyo de los ideales de la Revolución Francesa y en contra de los ataques de los reaccionarios ingleses, especialmente de Edmund Burke. Llegó al feminismo, pues, por pura aplicación de la razón: porque la libertad era para todos o no era para nadie, como decía Condorcet. No tengo espacio aquí para explicar los elevados costes que Mary tuvo que pagar por su vida: la incomprensión, la polémica, la censura social. todo le fue muy difícil: educarse, ser independiente, encontrar el modo de ganarse la vida decentemente, amar, incluso escribir. Ser única bordea la locura. No es de extrañar que fuera una mujer crispada y melancólica.
Su corazón era tan caliente como el plomo líquido y sus pasiones podían resultar devastadoras; pero, como había sido una señorita de su época, educada en el puritanismo imperante, durante mucho tiempo consideró que el sexo era algo sucio y convirtió sus primeros amores en puras ensoñaciones platónicas. Hasta que a los treinta y tres años se fue sola a la Francia revolucionaria, probablemente aún virgen y llena de ansias de vida.
Wollstonecraft llegó a París a finales de diciembre de 1792. En enero del 93, el rey Luis XVI fue guillotinado; en septiembre empezó el Terror. Durante el embeleso de los primeros años de la Revolución, un buen puñado de mujeres creyeron que la Declaración de los Derechos del Hombre también hablaba de ellas. Hubo cierto debate social, se crearon clubes de mujeres por todas partes, se publicaron manifiestos. Pero la dictadura de Robespierre acabó con todo este florecimiento democrático y humanista.
En la soberbia biografía de Wollstonecraft hecha por Claire Tomalin resulta fácil advertir cómo aquel tiempo en París es el clímax de una vida y de una época, porque la existencia de Mary está profundamente unida a los avatares de su siglo. Y así, Wollstonecraft se libera en Francia de sus últimos prejuicios y, profundamente enamorada, se echa en los brazos de un aventurero norteamericano de treinta y nueve años, Gilbert Imlay, guapo, alegre y vividor, uno de esos personajes mudables y ligeros que suelen florecer en los momentos históricos turbulentos. Con él descubre Mary el fuego de la carne y en seguida se queda embarazada.
Huyendo del Terror, se refugia en Neuilly y vive allí tres meses de luna de miel y amor perfecto, mientras en París se prohíben los clubes de mujeres y ruedan las cabezas de sus amigos. La feminista Olympe de Gouges y Manon Roland son guillotinadas (la segunda, al subir al cadalso, dirá la famosa frase: “Libertad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre”), y Condorcet, condenado a muerte por Robespierre, sigue escribiendo sobre los derechos de la mujer escondido en un mísero piso hasta que, descubierto y detenido, prefiere envenenarse en su primera noche de cárcel antes de acabar en el oprobio público de la guillotina.Mary sufre con todo esto, pero los brazos de Imlay son demasiado dulces: en medio de la sangre y del horror, ella es feliz. Pasea su embarazo por los campos de Neuilly y recorre, solitaria y dichosa, el abandonado palacio de Versalles (salones polvorientos, fantasmales) mientras el mundo se desploma en torno suyo.
El amor de Imlay, sin embargo, fue tan breve e insustancial como correspondía a su carácter, de modo que, cuando Mary dio a luz, él ya se había cansado: se marchó a Inglaterra y se puso a vivir con una actriz. Entonces la pasión despechada de Wollstonecraft adquirió dimensiones enfermizas: le siguió a Londres, le lloró, le reclamó, se intentó suicidar dos veces, una con láudano y otra arrojándose al Támesis. “Me torturas”, le llega a decir Imlay: y ciertamente la obsesión de Mary por él resulta agobiante. Pero hay que tener en cuenta lo que significaba por entonces el paso que Mary había dado: ahora era una perdida. El destino de las mujeres era duro y estrecho. Hablando de Fanny, su hija recién nacida, Mary escribió desde Suecia: “Me angustia pensar en la oprimida y dependiente condición de su sexo”. Cumpliendo los miedos de su madre, Fanny se suicidaría veintidós años después bebiendo láudano.
Pero estamos llegando ya al súbito final. Con el tiempo, el dolor y la vergüenza producidos por el abandono de Imlay fueron remitiendo, y a los treinta y siete años Mary comenzó una relación amorosa con su amigo William Godwin, escritor y demócrata como ella. Pronto queda de nuevo embarazada y se casan, aunque siguen viviendo en pisos separados. A finales de agosto de 1797 nace la futura autora de Frankenstein; diez días más tarde, devorada por la infección, muere Mary Wollstonecraft. Tenía treinta y ocho años.
Tras su fallecimiento, Godwin, ciego de pena, publicó toda su obra, incluyendo las cartas a Imlay. Él pensaba rendir así un homenaje a su mujer, pero en el mundo soplaban ya los vientos reaccionarios y los conservadores aprovecharon la irregularidad de la vida de Mary (sus intentos de suicidio, sus relaciones sexuales pecaminosas) para acabar con su memoria. Se la demonizó y ridiculizó, desvirtuando el sentido de sus trabajos. Durante siglo y medio consiguieron enterrarla en un conveniente estereotipo circular: era una loca, una desgraciada, una inmoral, una feminista; las feministas eran inmorales, desgraciadas, locas.
Al morir, Mary estaba trabajando en su segunda novela, María o los males de la mujer, en la que contaba la historia aterradora de una mujer a quien su marido ha encerrado en un manicomio para librarse de ella (una situación al parecer bastante común en la Inglaterra de esa época: la mujer casada era una propiedad del esposo y carecía de todo derecho). La novela empieza haciendo una referencia peyorativa a las novelas góticas tan de moda entonces: el horror de esos castillos llenos de fantasmas, dice, no es nada comparado al horror de la “mansión de desesperanza” en la que la protagonista se encuentra; al horror, en fin, de la vida misma. Irónicamente, apenas veinte años más tarde, su hija Mary iba a escribir una novela gótica como las que a ella tanto le irritaban: pero una novela muy bella, ese Frankenstein en cuyo doliente monstruo algunos han querido ver el emblema de las mujeres sojuzgadas: “¿He de respetar al hombre cuando me desprecia?”, dice el monstruo. “Por doquier veo felicidad, de la que estoy irrevocablemente excluido”. Es el mismo sentimiento de exclusión de la vida (la imposibilidad de tener una existencia plena) que experimentaban las mujeres del siglo XIX, atrapadas por la convencionalidad y los prejuicios. Tendrían que pasar cien años para que los europeos admitieran a las mujeres en sus universidades, y el voto femenino no se conquistó hasta bien entrado el siglo XX (en España, durante la República; en Francia, en 1945). El conmovedor monstruo de Mary Shelley sólo quiere un trato humano e igualitario: pero nadie le entiende y acaba muriendo en la infinita soledad polar, inmolado en su propia pira. Como Mary Wollstonecraft, ardiendo de razón y de pasión en un mar de incomprensión y hielo.
ROSA MONTERO
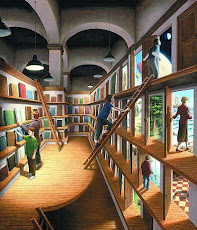


No hay comentarios:
Publicar un comentario