UN POEMA Y UN POETA SIN FECHA DE CADUCIDAD
Contra Jaime Gil de Biedma 25 años después de su muerte
“Llega un momento en que uno tiene más vida de lo que uno tiene escrito”, dijo el poeta, como queriendo matar a la persona para construir un personaje de sí mismo y esconderse de lo que duele, la represión y la culpa. Mañana se cumplen 25 años de su muerte y todavía retumban las caretas y los trampantojos de una vida eternamente odiada. “Me odio a mí mismo porque tengo que envejecer, porque tengo que morir”. Un odio que desborda por su sentimiento de culpa, que trató de camuflar en personajes poéticos por miedo a su madre, pero como dice Francisco Rico, la poesía de Jaime Gil de Biedma (1929-1990) es “directa y descarnadamente autobiográfica”.
De qué sirve, quisiera yo saber, cambiar de piso,
dejar atrás un sótano más negro
que mi reputación —y ya es decir—,
poner visillos blancos
y tomar criada,
renunciar a la vida de bohemio,
si vienes luego tú, pelmazo,
embarazoso huésped, memo vestido con mis trajes,
zángano de colmena, inútil, cacaseno,
con tus manos lavadas,
a comer en mi plato y a ensuciar la casa?
dejar atrás un sótano más negro
que mi reputación —y ya es decir—,
poner visillos blancos
y tomar criada,
renunciar a la vida de bohemio,
si vienes luego tú, pelmazo,
embarazoso huésped, memo vestido con mis trajes,
zángano de colmena, inútil, cacaseno,
con tus manos lavadas,
a comer en mi plato y a ensuciar la casa?
Posiblemente, el poema Contra Jaime Gil de Biedma –que interrumpimos en este artículo- sea uno de los ajustes de cuentas más autodestructivos y con mayor resonancia en las generaciones sucesivas. El poeta de la experiencia sin anécdota, del amor a quemarropa, de la sexualidad desesperada, el lector que se bebió todo T. S. Eliot a tragos largos, el escritor que recurrió a la ironía para lastimarse y lastimar a los amigos, asumió en el libro Poemas póstumos (1968) la presencia aterradora del paso del tiempo y, sobre todo, el provecho del mismo. Con este poemario puso a la altura a su propia persona de la mala sombra que el poeta veía en España: “De todas las historias de la Historia / sin duda la más triste es la de España / porque termina mal”.
Te acompañan las barras de los bares
últimos de la noche, los chulos, las floristas,
las calles muertas de la madrugada
y los ascensores de luz amarilla
cuando llegas, borracho,
y te paras a verte en el espejo
la cara destruida,
con ojos todavía violentos
que no quieres cerrar. Y si te increpo,
te ríes, me recuerdas el pasado
y dices que envejezco.
“Que la cicatriz de la guerra empiece a borrarse, que el país se desarrolle y el nivel de vida se eleve, que las costumbres y las actitudes de los españoles cambien, no parece que sean fenómenos especialmente difíciles de observar, ni tampoco de admitir”, escribía con más esperanza que criterio en 1964, cuando se barruntaba el nombramiento del futuro rey Juan Carlos como el sucesor de confianza de Franco. Conocía del mal endémico de este país, más allá de sus dictadores y gobernantes: “¿Y qué decir de nuestra madre España, / este país de todos los demonios, / en donde el mal gobierno, la pobreza / no son, sin más, pobreza y mal gobierno / sino un estado místico del hombre, la absolución final de nuestra historia?”.
Podría recordarte que ya no tienes gracia.
Que tu estilo casual y que tu desenfado
resultan truculentos
cuando se tienen más de treinta años,
y que tu encantadora
sonrisa de muchacho soñoliento
—seguro de gustar— es un resto penoso,
un intento patético.
Mientras que tú me miras con tus ojos
de verdadero huérfano, y me lloras
y me prometes ya no hacerlo.
Que tu estilo casual y que tu desenfado
resultan truculentos
cuando se tienen más de treinta años,
y que tu encantadora
sonrisa de muchacho soñoliento
—seguro de gustar— es un resto penoso,
un intento patético.
Mientras que tú me miras con tus ojos
de verdadero huérfano, y me lloras
y me prometes ya no hacerlo.
Seductor, elegante, inteligente y burócrata a sueldo de una multinacional propiedad de la familia, culto y uno de los grandes referentes literarios de la generación de los cincuenta (Rafael Sánchez Ferlosio, Jesús Fernández Santos, Ana María Matute, Ignacio Aldecoa, Luis Martín-Santos, Carmen Martín Gaite, José Ángel Valente o Juan Benet), vivió una vocación tardía y casual, según sus propias palabras: “Tenía unas copas encima y me di cuenta de que podía ser poeta porque tenía en la cabeza un poema”. El poeta aristócrata queda dibujado con lujo de detalles en la más cuidada biografía sobre el poeta, escrita por Miguel Dalmau, en la que acopia el testimonio de cientos de amigos.
Si no fueses tan puta!
Y si yo supiese, hace ya tiempo,
que tú eres fuerte cuando yo soy débil
y que eres débil cuando me enfurezco...
De tus regresos guardo una impresión confusa
de pánico, de pena y descontento,
y la desesperanza
y la impaciencia y el resentimiento
de volver a sufrir, otra vez más,
la humillación imperdonable
de la excesiva intimidad.
Y si yo supiese, hace ya tiempo,
que tú eres fuerte cuando yo soy débil
y que eres débil cuando me enfurezco...
De tus regresos guardo una impresión confusa
de pánico, de pena y descontento,
y la desesperanza
y la impaciencia y el resentimiento
de volver a sufrir, otra vez más,
la humillación imperdonable
de la excesiva intimidad.
Su falta de indulgencia consigo mismo contrasta con su profunda voz melancólica. “Si bien conecta con el coloquialismo realista de la poesía española de la época, lo trasciende a través de la invención de un hablante poético cuyo modelo se encuentra en la poesía inglesa y, por venir de la misma fuente, en la de Luis Cernuda”, señalan Domingo Ródenas y Jordi Gracia en el volumen 7 de la Historia de la literatura española (Crítica). Gil de Biedma, ahora que el escritor de clase media parece más débil que nunca, nunca fue un profesional de las letras. Más bien un amateur de lujo, que, según Juan Goytisolo, abandonó las letras porque no sobrevivió a la abolición de la censura franquista.
A duras penas te llevaré a la cama,
como quien va al infierno
para dormir contigo.
Muriendo a cada paso de impotencia,
tropezando con muebles
a tientas, cruzaremos el piso
torpemente abrazados, vacilando
de alcohol y de sollozos reprimidos.
Oh innoble servidumbre de amar seres humanos,
y la más innoble
que es amarse a sí mismo!
como quien va al infierno
para dormir contigo.
Muriendo a cada paso de impotencia,
tropezando con muebles
a tientas, cruzaremos el piso
torpemente abrazados, vacilando
de alcohol y de sollozos reprimidos.
Oh innoble servidumbre de amar seres humanos,
y la más innoble
que es amarse a sí mismo!
Gil de Biedma y sus compañeros de generación abrieron la lengua monolítica de la esclerosis franquista. Valente alertaba de las nefastas consecuencias del aislamiento político y cultural. En la década de los sesenta, el señorito de clase alta, hijo de una de esas familias españolas que “veraneaban eternamente”, de esas pocas, metido a poeta revolucionario, cuando decide cambiar de sentido a su obra. Dejará la poesía de crítica social para favorecer la experiencia subjetiva. Y así fue como “mi poesía consistió –sin yo saberlo- en una tentativa de inventarme una identidad”.

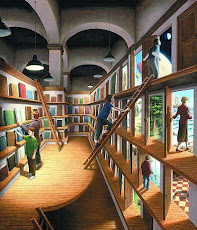


No hay comentarios:
Publicar un comentario